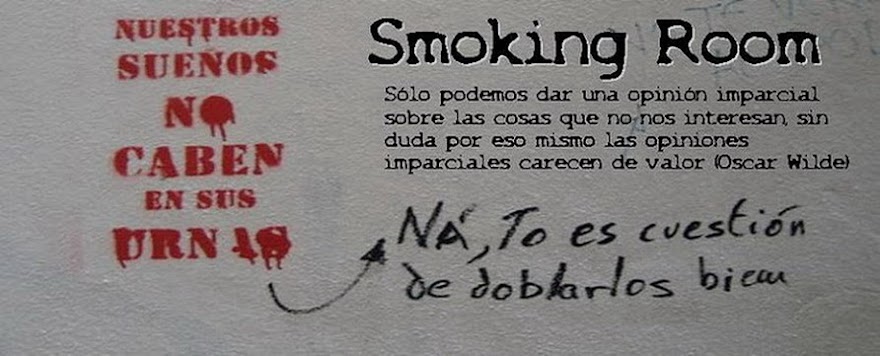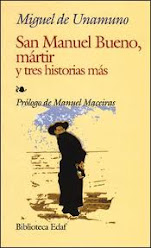Habían pasado el día bebiendo cervezas. Al atardecer ella conducía mientras ellos dos iban tumbados en el techo del coche, boca abajo y agarrados a las barras portaequipajes. Iban por los caminos que atravesaban el parque y espartos, aulagas y tomillos se teñían de rojo con la luz que iba desapareciendo bajo el horizonte, hacia el oeste. M. reía a su lado mientras sacaba la mitad de su cuerpo por la ventanilla, con su larga melena al viento.
Ella decidió tomar un camino que llevaba hacia el suroeste, hacia las salinas. Iba despacio. Su pavor a conducir quedaba atenuado por el nivel de ingestión de alcohol. Se sentía a salvo por aquellos parajes solitarios que en el mes de diciembre ni los incondicionales de la zona frecuentan. Al volante, riendo, con el rostro bañado de un sol tenue, había un no se qué de plenitud en el viento, en las risotadas de ellos desde el techo y en la conversación animada de M., que se había vuelto a sentar dentro y le pasaba la última lata de cerveza que acababa de abrir.
Jugaba a mover el volante para desequilibrar la posición de ellos ahí arriba. Y con cada giro, el montón de cadáveres de cervezas vacías tintineaban en la parte de atrás. El sol se había ocultado por completo y jirones de rojo se le metían en los ojos. Por el espejo retrovisor, de vez en cuando, según el arco de giro, veía, como una aparición, una pierna de J. descolgándose por completo del techo, acompañada de un aumento en sus carcajadas. El interior del coche exhalaba, a un alto nivel de decibelios, la Fata Morgana de Dissidenten. No había límite para ellos, podían haber atravesado el mar y el continente que les esperaba al otro lado y haberse acercado a la Antártida para cenar. Así siguieron hasta que la oscuridad fue absoluta. Una gasa negra lo cubría todo tras las estrellas y A. se cansó de no poder tomarse más birras, ahí arriba.
Había sido divertido. Ella conducía bien. Todos insistían en que siguiera conduciendo, aunque salieran a la carretera primero y luego a la autovía. No las tenía todas consigo, eso era otra cosa. Ahí se encontraría con más coches que era a lo que realmente tenía miedo. Pero de nuevo el efecto de lo que llevaba bebido a lo largo del día le dio esa falsa sensación de seguridad y valentía. Pararon en Carboneras para comprar más cervezas.Llenaron el maletero de todo lo que necesitarían esa noche en su fiesta particular en la playa y siguieron camino a su destino final.
La carretera estaba mal iluminada y ella iba tensa, entre chumberas e invernaderos. El viento había arreciado y lo notaba en el volante y en el rugir del mar de plástico. J. iba sentado ahora a su lado y le abría una nueva cerveza, pasándosela junto con un beso. Se bebió la mitad de un trago. Lo que vivía lo ocupaba todo, no podía pasar más. No había más cielo que el que se dibujaba tras el cristal, ni más afectos que los que llenaban su corazón por los seres que le acompañaban en el coche, ni otro lugar, ni más luz que la de los faros que iluminaban su camino por aquella carretera. Felicidad, debe ser esto, pensó.
La animación no había descendido un ápice cuando se incorporaron a la autovía. De repente, sintió como toda la conciencia y la cordura se agolpaban en sus ojos y en sus manos, que estaban atentas a cualquier señal de riesgo. Una caravana de camiones ocupaba el carril derecho y sentía la succión de cada coloso. Aquellos escasos kilómetros se le hicieron interminables. Por fin su desvío, allí estaba, como un faro azul en mitad de velo negro rasgado. El alivio le recorrió desde la punta de sus botas polvorientas hasta el pelo enmarañado. Mil quinientos, mil, quinientos. Al llegar a la salida, el obstáculo de una pequeña furgoneta demasiado lenta le hizo vacilar. Iba demasiado deprisa. J. intentó sujetar el volante, pero ya estaban dando LA primera vuelta de campana.
El Samur llegó junto con la Guardia Civil. Las sirenas de todos los colores habían convertido el lugar en una rave siniestra. Un guardia civil discutía con otro sobre si las vueltas habían sido tres o cuatro. El pobre ZX estaba patas arriba, como un escarabajo torpe que intenta volver a una posición menos vulnerable. Los del Samur se había organizado para auxiliar a todas las víctimas. Sobre el Stop pintado en el suelo, los restos de lo que había sido ella susurraban con su último aliento de voz: se me metió un jirón rojo de sol en el ojo. Desde el equipo del coche siniestrado sonaban los primeros compases del Mecenina, de Goran Bregovic ... “¡No hay fiesta sin música rusa!” habían gritado ellos al atardecer.